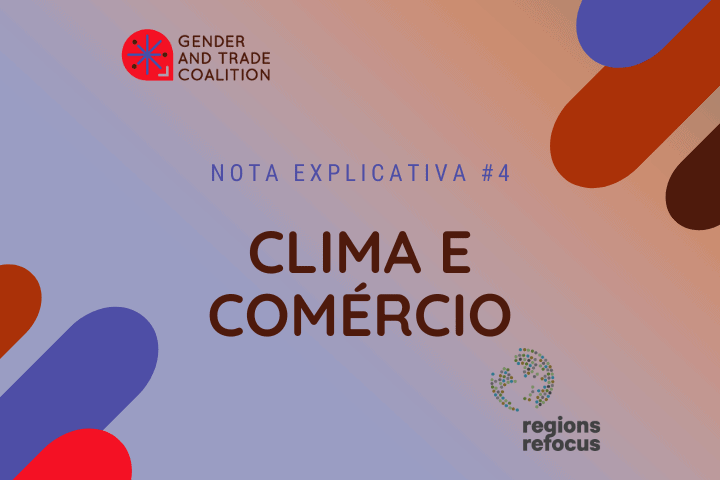En el centro de la economía global moderna existe un conjunto de normas comerciales y de inversión que han diseñado las élites y corporaciones de los países desarrollados. Estas reglas interrelacionadas refuerzan el impacto de las demás en las economías nacionales, habilitadas por las instituciones de finanzas y comercio internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) como mecanismos de aplicación. Desde el empeoramiento de las violaciones a los derechos humanos hasta la degradación del medio ambiente, los efectos de los regímenes de comercio e inversión repercuten en cada aspecto de la vida de las mujeres, al exacerbar y crear desigualdades basadas en jerarquías de clase, raza, etnicidad, orientación sexual e identidad de género.
Detrás de la escena de los espacios en los que se elaboran las políticas de la economía global, las corporaciones y el sector financiero establecen el menú de políticas: liberalización, desregularización y privatización. A través de préstamos, acuerdos comerciales y otras prácticas bajo condiciones predatorias, las instituciones financieras y comerciales internacionales han impuesto estas políticas y creado “ambientes propicios” para las inversiones extranjeras. Las tarifas comerciales han disminuido; las posibilidades y los controles de inversión se han liberalizado y las regulaciones del sector financiero, los mercados y las corporaciones se han desmantelado, mientras, al mismo tiempo, los derechos de las corporaciones más importantes (especialmente, los relativos a la propiedad intelectual) se han incrementado.1 Las corporaciones multinacionales (CMN) y sus empresas subsidiarias hacen dumping de importaciones baratas, la dependencia de las exportaciones de materias primas se perpetúa, los bienes y servicios públicos se privatizan y se anulan las protecciones sociales, entre otras medidas.2 Estos son los efectos de las políticas neoliberales “exitosas” y, en particular, de la liberalización del comercio.
Las evidencias de los regímenes de gobernanza del comercio y las inversiones profundamente inequitativos pueden observarse en el acrecentamiento de las tasas de pobreza y de la desigualdad de género; las crecientes brechas entre los países más ricos y los más pobres del mundo así como entre las personas más ricas y más pobres, y en los efectos adversos sobre los derechos humanos, supuestamente inalienables, incluidos el acceso a la educación, la vivienda segura, la seguridad alimentaria y la atención médica.3 Los efectos severos de las regulaciones del comercio y las inversiones han recaído cada vez más en las personas de los países en desarrollo, especialmente, en las mujeres.4
La intensificación, expansión y privatización contemporáneas del comercio en la economía global moderna dependen de la explotación sistemática de las mujeres. Las mujeres constituyen la espina dorsal de la economía, en términos tanto de la producción como del trabajo doméstico: las mujeres sistemáticamente han estado mal remuneradas y han experimentado marginación y segregación laboral, mientras su trabajo doméstico permanece invisible y devaluado. La desigualdad de género no es una cuestión casual, sino más bien algo que resulta necesario para el funcionamiento actual de la economía, sobre todo del comercio. Un análisis crítico del comercio desde una perspectiva feminista comprueba la urgencia de reconocer el rol crucial que la desigualdad de género juega en el sostenimiento de las economías globales y nacionales y arroja luz sobre las áreas clave que sirven de oportunidad para intervenir con las políticas.
En años recientes, las personas expertas en políticas de las principales instituciones financieras y de comercio internacionales (a saber, el Banco Mundial, el FMI y la OMC) han comenzado a prestar más atención a los impactos de género del comercio. Han prometido que la liberalización del comercio redundará en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: “el comercio incrementa los salarios de las mujeres y puede ayudar a reducir la desigualdad económica”;5 “el comercio y la inversión pueden ser un potente motor de la igualdad”;6 “el comercio puede mejorar muchísimo la vida de las mujeres”.7
Estas instituciones financieras y de comercio internacionales que se encuentran en una posición dominante abordan el concepto de igualdad de género de forma superficial y, aparentemente, como un modo de alinear sus políticas con la lengua vernácula popular. No hay cambios en sus manuales de políticas que persigan la igualdad de género; por el contrario, el género simplemente se ha insertado en la discusión: han agregado el “ingrediente” género a la receta y “mezclado bien”.8 Con diferencias menores entre ellos, el Banco Mundial, el FMI y la OMC han llevado a cabo una campaña eficaz de pinkwashing de sus recetas políticas: mientras la liberalización del comercio ha sido, desde hace mucho tiempo, el plato principal de su menú político, ahora es el empoderamiento de las mujeres, más que los beneficios económicos, lo que proporciona una justificación.9
No hay cambios en sus manuales de políticas que persigan la igualdad de género; por el contrario, el género simplemente se ha insertado en la discusión: han agregado el “ingrediente” género a la receta y “mezclado bien”.
Les economistas y activistas feministas han identificado hace décadas los impactos negativos de la liberalización del comercio sobre las mujeres.10 Durante los talleres de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra, en 1999, y en Ciudad del Cabo, en 2001, les participantes citaron evidencia de que “las mujeres tienden a ser más vulnerables a los efectos negativos de la liberalización del comercio y menos capaces de beneficiarse de los efectos positivos”.11 En respuesta a los esfuerzos concertados de incidencia de feministas del mundo académico, activistas y profesionales del desarrollo, en el marco de un número pequeño pero creciente de acuerdos comerciales se ha comenzado a realizar evaluaciones del impacto social (EIS) de las actividades relacionadas con el comercio.12
Generalmente, las EIS incluyen análisis de impacto de género, pero “las debilidades en el marco, el enfoque y la metodología” han conducido a críticas fuertes sobre la solidez de estas evaluaciones.13 Es más, las EIS hasta ahora se han llevado a cabo, en su abrumadora mayoría, antes de que un acuerdo comercial entre en vigencia y, en esencia, los países se lavan las manos de las preocupaciones de género después de que el acuerdo haya finalizado.14 Mientras tanto, las evaluaciones de los derechos humanos en los acuerdos comerciales han sido duramente criticadas por sus análisis de género inadecuados.15
De modo preocupante, el género se ha empleado como prueba de fuego de la liberalización del comercio. Cuando se trata de “probar” los impactos positivos de la liberalización del comercio, la cifra más comúnmente citada es la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, que tiende a aumentar después de la liberalización del comercio.16 Sin embargo, esta cifra desagregada no provee una representación holística de la realidad, especialmente, la de las mujeres del Sur Global. Si bien es cierto que la liberalización del comercio lleva a que las mujeres obtengan más empleo (de ahí el incremento en las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral), el foco en las estadísticas cuantitativas más que en las cualitativas enmascara la naturaleza explotadora de los trabajos que se crean, la mayoría de los cuales se encuentran en el nivel más bajo de las cadenas globales de valor.17
La liberalización del comercio ha habilitado cambios estructurales en los procesos de producción. Mientras los gobiernos del Sur Global se han ido involucrando cada vez menos y menos en la regulación de los mercados laborales (generalmente, por las condiciones de los acuerdos y préstamos comerciales), los mercados de trabajo se han convertido cada vez más en campos de juegos desiguales. La mayoría de las industrias manufactureras (dominadas por las corporaciones) han concentrado su producción en el Sur Global, donde tienen una oferta constante de mano de obra barata proporcionada por trabajadores poco calificades y no calificades, en su mayoría mujeres.18 Estes trabajadores conforman los peldaños inferiores de las intrincadas cadenas globales de valor (CGV).
En las CGV, las distintas partes de un mismo bien se producen a menudo en varios países diferentes, se ensamblan en otro y se venden a un grupo completamente distinto de países. Las CGV representan una cantidad cada vez mayor del comercio internacional, del producto interno bruto mundial y del empleo; el desarrollo de las CGV es a la vez un resultado y un objetivo de la liberalización del comercio. La sede de los segmentos manufactureros de las CGV en los países en desarrollo ha ido de la mano del crecimiento de mercados laborales monopsónicos, en los que les empleadores pueden mantener los salarios bajos y las condiciones insatisfactorias, ya que, prácticamente, no hay otros empleos que les trabajadores puedan obtener en su lugar.19
A pesar de la integración de la mayoría de los países en desarrollo dentro de las CGV, si las tendencias actuales continúan, tardará 108 años alcanzar la igualdad de género.
De acuerdo con el Banco Mundial, las CGV “aumentan los salarios, generan mejores empleos y reducen la pobreza”.20 La integración en las CGV se suele idolatrar como un catalizador del desarrollo que, supuestamente, trae consigo beneficios especiales para la seguridad laboral y la independencia financiera de las mujeres. Sin embargo, a pesar de la integración de la mayoría de los países en desarrollo dentro de las CGV, si las tendencias actuales continúan, tardará 108 años alcanzar la igualdad de género.21
Los trabajos para las mujeres en las CGV se concentran en sectores específicos (por ejemplo, agricultura, confección de prendas de vestir) y, usualmente, son de bajos salarios, lo que significa que estas se ven forzadas a buscar más y más trabajo mientras intentan sostener sus responsabilidades de cuidado. A las trabajadoras se les asignan empleos que, en el mejor de los casos, ofrecen condiciones laborales cuestionables, no requieren capacitación intensiva, habilidades técnicas ni ninguna otra competencia, mientras se provee de entrenamiento para posiciones gerenciales o trabajos mejor pagos a los hombres.22 Para las mujeres rurales, es particularmente difícil ganar lo suficiente a través de un salario laboral para estar en condiciones de proveer seguridad alimentaria a un hogar.23 Las mujeres rurales suelen acumular deudas cuando intentan satisfacer las necesidades básicas de sus familias; los esquemas de microfinanzas explotadores a menudo se dirigen precisamente a estas mujeres.24
La segregación laboral por razones de género se ha visto fuertemente reforzada por las disposiciones contenidas en los acuerdos comerciales, como el establecimiento de zonas económicas especiales, que atraen inversión extranjera al “eliminar obstáculos a las operaciones comerciales” que facilitan la explotación y las violaciones de los derechos laborales de la fuerza de trabajo dominada por mujeres.25 El proceso de cambios estructurales en el mercado laboral que aumenta las desigualdades de género, como lo que ocurre bajo la liberalización del comercio, se ha denominado feminización del trabajo.26 El comercio en su expresión actual es incompatible con el bienestar de las mujeres de los países en desarrollo, sin mencionar la igualdad de género. El dinero que ganan las corporaciones habilita y justifica todo esto, aunque la mayoría de las ganancias vuelven al Norte Global.
El creciente involucramiento corporativo en la economía global ha sido otro objetivo central de la agenda de las políticas neoliberales. Al desmantelar las barreras al comercio, las CMN han podido ingresar y sacar del negocio a los productores locales. Sin competencia ni regulaciones, las CMN han monopolizado sectores completos y han obtenido control sobre los servicios públicos como la salud, el agua, la educación y la electricidad, lo que deteriora las prioridades de las políticas nacionales y los derechos humanos.27 El proyecto de consolidación del poder en la economía es inseparable de la liberalización comercial.
La liberalización del comercio en los países en desarrollo significa que las políticas que impulsaron a los países ahora desarrollados (PAD) hasta alcanzar sus niveles actuales de prosperidad sean ahora imposibles.28 Se invita a las corporaciones a participar y la producción de propiedad nacional (sin contar la participación de pequeñas empresas) se hace prácticamente imposible, a pesar de que la especialización interna era una estrategia central de desarrollo de todas los PAD; los aranceles se desmantelan en favor del “libre comercio”, a pesar de que estos representaban una parte significativa de los ingresos de los PAD, cuando estaban en vía de desarrollo; el “libre comercio” solo es compatible con la industrialización orientada a la exportación, a pesar de que prácticamente todas los PAD utilizaron la industrialización por sustitución de importaciones; y la lista continúa. La liberalización significativa de los ingresos de los PAD, cuando estaban en vía de desarrollo; el “libre comercio” solo es compatible con la industrialización orientada a la exportación, a pesar de que prácticamente todas los PAD utilizaron la industrialización por sustitución de importaciones; y la lista continúa. La liberalización del comercio, por lo tanto, significa que las preocupaciones sociales pasan a segundo plano frente a las financieras, lo que profundiza la desigualdad estructural, especialmente, la desigualdad de género.
En el caso de la agricultura, por ejemplo, la liberalización del comercio permite que el influjo de los bienes agrícolas industriales (que son consecuentemente más baratos) ingrese a los mercados locales y haga que la pequeña producción agrícola no esté en condiciones de competir, con lo cual se les expulsa del mercado. Esto genera desafíos para todes les pequeñes agricultores, pero, a causa de las barreras estructurales (por ejemplo, el acceso a la tierra, el financiamiento y la tecnología), las mujeres dedicadas a la pequeña producción agrícola enfrentan desafíos aún mayores que sus contrapartes masculinas a la hora de lidiar con la concentración e industrialización de la producción agrícola. El dumping de aves de corral, por ejemplo, ha sido un importante motivo de protesta durante décadas, debido a sus perturbaciones en los mercados locales y su impacto desproporcionado en las agricultoras que se destacan en este sector.29
La liberalización del comercio, por lo tanto, significa que las preocupaciones sociales pasan a segundo plano frente a las financieras, lo que profundiza la desigualdad estructural, especialmente, la desigualdad de género.
La captura corporativa de la agricultura también ha acelerado la degradación ambiental relacionada y ha creado desafíos de género para la soberanía alimentaria. La creciente tendencia al monocultivo y al cultivo comercial ha facilitado la industrialización de la agricultura, lo que, a su vez, ha aumentado considerablemente la huella de carbono de la agricultura y ha empujado desproporcionadamente a las agricultoras a la quiebra. El marketing intensivo de semillas híbridas e insumos agrícolas comercializados en todas las comunidades afecta negativamente la autonomía de les agricultores sobre las prácticas agrícolas y, en particular, de las mujeres, dado que es más probable que sean ellas las encargadas de custodiar las semillas locales.30 Esto lleva cada vez más a la criminalización de los bancos de semillas locales. Mientras se desestiman los derechos de les agricultores locales y se les deja afuera del negocio gradualmente, las corporaciones pueden formar monopolios y “capturar” el sector. Estos procesos presentan un desafío directo a la soberanía alimentaria (control sobre la producción y elección de los alimentos que consumimos), con efectos en cadena sobre la pérdida de biodiversidad y el colapso ecológico a medida que se comercializan grandes extensiones de tierra.
Tanto en el momento previo como en el inmediatamente posterior a la crisis alimentaria de 2007-2008, empresas y gobiernos extranjeros compraron 227 millones de hectáreas de tierra; solo en África se adquirió la mitad de estas tierras.31 Este tipo de “acaparamiento de tierras” es el segundo paso en la captura corporativa y, generalmente, ocurre una vez que los productores locales ya han quedado fuera del mercado, gracias a la liberalización comercial. A medida que se expulsa a las mujeres de forma desproporcionada hacia el mercado laboral monopsónico, a veces a empleos agrícolas para trabajar para las mismas corporaciones que las expulsaron del negocio como agricultoras, la desigualdad estructural se exacerba.
Las instituciones financieras y de comercio internacionales radicadas en el Norte Global fracasan a la hora de responder a los problemas que enfrenta el Sur Global. Mientras que las mujeres del Sur Global trabajan en talleres clandestinos, ganan salarios de pobreza y corren el riesgo de sufrir perjuicios permanentes en su salud, todo al mismo tiempo que realizan trabajos de cuidados no remunerados que permiten la participación de los hombres en la economía, están sosteniendo intrincadas cadenas de valor que ascienden a billones de dólares.
Paradójicamente, la liberalización del comercio necesita de la explotación de las mujeres como fuentes de mano de obra barata y prescindible, a pesar de que se promueva como una herramienta para el empoderamiento de las mujeres. Muchos foros de comercio oficiales ahora discuten los componentes sociales de la política comercial y la liberalización del comercio; no obstante, este debate se lleva a cabo sin tener en cuenta las necesidades, intereses y límites de las mujeres. Para avanzar hacia un comercio con justicia de género, es crucial:
- Incluir a las organizaciones por los derechos de las mujeres en las negociaciones por los acuerdos en materia de comercio e inversión. Les feministas activistas y del mundo académico han anunciado avances en la comprensión de los impactos específicos del comercio sobre la igualdad de género, pero sus análisis y consultas, en el mejor de los casos, son tokenizados, en el peor, ignorados (como es el caso de la OMC).
- Cambiar el enfoque analítico a la naturaleza del empleo creado para las mujeres, en lugar de analizar simplemente si se creará o no empleo. Como hemos visto, el supuesto según el cual la liberalización del comercio es intrínsecamente beneficiosa para las mujeres porque “mejora todas las condiciones” no se cumple en la práctica.32 Instituciones internacionales progresistas, como la UNCTAD, desde hace mucho sugieren este cambio.33 Además, un amplio esfuerzo para recopilar datos cualitativos desglosados contribuirá a reducir el déficit de datos de género, algo que ha estado durante mucho tiempo en la agenda de les activistas feministas y del mundo académico.
- Otorgar a las políticas industriales activas el lugar que les corresponde en los espacios políticos de los países en desarrollo, por ejemplo, mediante subsidios a las industrias nacionales, con especial foco en la igualdad de género. El empoderamiento genuino de las mujeres es incompatible con la liberalización del comercio y todos sus efectos en cadena; una mejora en la vida de las mujeres no llegará sin la intervención gubernamental y creación de puestos de trabajo. Las políticas industriales específicas deberían aumentar la participación y los beneficios de las mujeres en las oportunidades comerciales y de exportación que sostienen el derecho al trabajo decente.
- Realizar evaluaciones de impacto social y derechos humanos antes, durante (de modo periódico) y después de la implementación de los acuerdos comerciales y de inversión. Las evaluaciones deben ser conducidas de forma independiente por especialistas de la sociedad civil en consulta con las comunidades afectadas y contribuir a los procesos participativos de toma de decisiones. Los resultados de las evaluaciones deben presentarse a los órganos legislativos antes de ratificar cualquier acuerdo, y estos resultados deben emplearse para aportar información a las negociaciones y políticas comerciales y de inversión, incluso a nivel global, para mitigar sus impactos dañinos sobre las mujeres. En los casos en que las evaluaciones periódicas identifiquen impactos sociales y de derechos humanos adversos inesperados, se deben desarrollar mecanismos institucionales para adaptar los acuerdos en tiempo real y abordar las preocupaciones derivadas de las evaluaciones.
- Restaurar la propiedad nacional sobre los medios de producción. Los gobiernos, especialmente en el Sur Global, deben enfrentar el creciente desafío de la privatización y la captura corporativa de la agricultura, la pesca, los servicios públicos y los recursos naturales finitos como el agua. Esto resulta particularmente apremiante, ya que la desigualdad estructural de género en la seguridad y soberanía alimentarias, el agua y el saneamiento, la energía, el trabajo de cuidados y las prestaciones sociales, así como el mercado laboral amenaza la supervivencia de las mujeres frente a una policrisis que incluye la emergencia climática.
1 Aguirre, Eick y Reese 2006; Hathaway 2020; Hursh y Henderson 2011.
2 Hormeku-Ajei, et al. 2022.
3 Koechlin 2013; Navarro 2007; ACNUDH 2015; Western, et al. 2016.
4 Grzanka, Mann, y Elliott 2016; Pearson 2019; UNCTAD 2014; UNCTAD y ONU Mujeres 2020.
5 Rocha y Piermartini 2023, 49.
6 Banco Mundial 2019.
7 Banco Mundial 2020a.
8 Coburn 2019; Hannah, Roberts, y Trommer 2021; Perrons 2005; Rao 2015; True y Parisi 2013.
9 Hannah, Roberts y Trommer 2021.
10 Véase, por ejemplo, Coburn 2019; Perrons 2005; Prügl 2017; Williams 2007, 2013.
11 Nordås 2003, 4.
12 Dommen 2021; Elson y Fontana 2018; Noble 2018.
13 Noble 2018, 15. Véase también Hannah, Roberts y Trommer 2021; Joekes, Frohmann y Fontana 2020.
14 Dommen 2021; Noble 2018.
15 Noble 2018.
16 Bárcia de Mattos, et al. 2022; Red Interinstitucional sobre Mujeres e Igualdad de Género 2011.
17 Red Interinstitucional sobre Mujeres e Igualdad de Género 2011.
18 Ibid.
19 Kölling 2022; Manning 2021; Naidu y Posner 2022.
20 Banco Mundial 2020b, 3.
21 Foro Económico Mundial 2018.
22 APWLD 2023; Bárcia de Mattos, et al. 2022.
23 APWLD 2023.
24 Karunakaran 2008; Mumtaz 2000; Ukanwa, Xiong y Anderson 2018.
25 Gebrewolde 2019, 6. Véase también ACNUDH 2019; Fontana 2009; Kennard y Provost 2016.
26 UNCTAD 2014; Tran 2019.
27 Hathaway 2020; Holst 2023; van Elteren 2009.
28 Chang 2002.
29 Madibana, Fouche y Manyuela 2024; Narcisse 2010.
30 Gordon 2023.
31 Hodzi-Sibanda y Makaza-Kanyimo 2017; Yang y He 2021.
32 Hannah, Roberts y Trommer 2021, 4.
33 Véase, por ejemplo, UNCTAD 2013, 2014; UNCTAD y ONU Mujeres 2020.
Aguirre, Adalberto, Volker Eick y Ellen Reese. 2006. “Introduction: Neoliberal Globalization, Urban Privatization, and Resistance” (“Introducción: Globalización neoliberal, privatización urbana y resistencia”). Social Justice 33 (3): 1–5.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 2015. “UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreements on human rights” (“Expertes de la ONU expresan preocupación por el impacto adverso de los acuerdos de libre comercio e inversión en los derechos humanos”). Comunicado de prensa.
ACNUDH. 2019. “UN human rights experts raise alarm about the situation of Indian migrant workers in Gabon Special Economic Zone” (“Expertos en derechos humanos de la ONU alertan sobre la situación de los trabajadores migrantes indios en la Zona Económica especial de Gabón”). Comunicado de prensa.
Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD). 2023. “Strengthening Feminist Movements for Trade & Economic Justice” (“Fortalecimiento de los movimientos feministas por la justicia comercial y económica”). Investigación-acción participativa feminista Informe regional, Women Interrogating Trade & Corporate Hegemony (WITCH).
Banco Mundial. 2019. “Trade & Gender Brief” (“Informe sobre comercio y género”).
Banco Mundial. 2020a. “Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality” (“Mujeres y comercio: el papel del comercio en la promoción de la igualdad de género”). Banco Mundial, 30 de julho de 2020.
Banco Mundial. 2020b. “World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains” (“Informe sobre el desarrollo mundial 2020: El comercio para el desarrollo en la era de las cadenas de valor globales”).
Bárcia de Mattos, Fernanda, Valeria Esquivel, David Kucera, y Sheba Tejani. 2022. “The State of the Apparel and Footwear Industry: Employment, Automation and Their Gender Dimensions” (“El estado de la industria del vestido y el calzado: empleo, automatización y sus dimensiones de género”). Construyendo alianzas para el futuro del trabajo, Documento de antecedentes n.º 3, UE y OIT.
Chang, Ha-Joon. 2002. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (“Derribando la escalera: la estrategia de desarrollo en perspectiva histórica”). Londres: Anthem Press.
Coburn, Elaine. 2019. “Trickle-down Gender at the International Monetary Fund: The Contradictions of ‘Femina Economica’ in Global Capitalist Governance” (“Goteo de género en el Fondo Monetario Internacional: Las contradicciones de la “Femina Económica” en la gobernanza capitalista global”). International Feminist Journal of Politics 21 (5): 768–788. https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1607764.
Dommen, Caroline. 2021. “Mainstreaming Gender in Trade Policy: Practice, evidence, and ways forward” (“Incorporación de la perspectiva de género en las políticas comerciales: práctica, evidencia y caminos a seguir”). International Institute for Sustainable Development (IISD).
Elson, Diane y Marzia Fontana. 2018. “When It Comes to Gender Analysis, Modern Trade Agreements Are Lacking” (“En materia de análisis de género, faltan acuerdos comerciales modernos”). Centre for International Governance Innovation (CIGI), 4 de abril de 2018.
Fontana, Marzia. 2009. “Gender Justice in Trade Policy: The gender effects of Economic Partnership Agreements” (“Justicia de género en la política comercial: los efectos de género de los acuerdos de asociación económica”). Londres: One World Action.
Foro Económico Mundial. 2018. “The Global Gender Gap Report 2018” (“Informe mundial sobre la brecha de género 2018”).
Gebrewolde, Tewodros Makonnen. 2019. “Special Economic Zones: Evidence and prerequisites for success” (“Zonas económicas especiales: evidencia y requisitos previos para el éxito”). Resumen de políticas. International Growth Centre (IGC).
Gordon, Graham. 2023. “How the World Bank is restricting farmers’ rights to own, save, and sell seeds” (“Cómo el Banco Mundial restringe los derechos de les agricultores a poseer, guardar y vender semillas”). Institute of Development Studies (IDS), 24 de julio de 2023.
Grzanka, Patrick R., Emily S. Mann, y Sinikka Elliott. 2016. “The Neoliberalism Wars, or Notes on the Persistence of Neoliberalism” (“Las guerras del neoliberalismo o notas sobre la persistencia del neoliberalismo”). Sexuality Research and Social Policy 13 (4): 297–307. https://doi.org/10.1007/s13178-016-0255-8.
Hannah, Erin, Adrienne Roberts y Silke Trommer. 2021. “Towards a feminist global trade politics” (“Hacia una política comercial global feminista”). Globalizations 18 (1): 70–85. https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1779966.
Hathaway, Terry. 2020. “Neoliberalism as Corporate Power” (“El neoliberalismo como poder corporativo”). Competition & Change 24 (3–4): 315–337. https://doi.org/10.1177/1024529420910382.
Hodzi-Sibanda, Charity y Dorcas Makaza-Kanyimo. 2017. “Advocating for the Forgotten: Land Grabs and their Impact and Implications for Women in Zimbabwe and Mozambique” (“Abogando por las olvidadas: apropiaciones de tierras y sus efectos e implicaciones para las mujeres en Zimbabwe y Mozambique”). Global Greengrants Fund.
Holst, Jens. 2023. “Viral Neoliberalism: The Road to Herd Immunity Still A Rocky One” (“Neoliberalismo viral: el camino hacia la inmunidad colectiva aún es complicado”). International Journal of Social Determinants of Health and Health Services 53 (1): 30–38. https://doi.org/10.1177/00207314221131214.
Hormeku-Ajei, Tetteh, Aishu Balaji, Adebayo Olukoshi, y Anita Nayar. 2022. “Introduction: Early Post-Independence Progressive Policies– Insights for our Times” (“Introducción: Las primeras políticas progresistas posteriores a la independencia: perspectivas para nuestros tiempos”). Africa Development 47 (1): 159– 191. https://doi.org/10.57054/ad.v47i1.
Hursh, David W., y Joseph A. Henderson. 2011. “Contesting Global Neoliberalism and Creating Alternative Futures” (“Cómo combatir el neoliberalismo global y crear futuros alternativos”). Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 32 (2): 171–185. https://doi.org/10.1080/01596306.2011.562665.
Joekes, Susan, Alicia Frohmann y Marzia Fontana. 2020. “A Primer on Gender and Trade” (“Una introducción al género y el comercio”). Serie de productos de conocimiento sobre género, inclusión social y comercio, BKP Economic Advisors.
Karunakaran, Kalpana. 2008. “The Vulnerability of ‘Self-Help’: Women and Microfinance in South India” (“La vulnerabilidad de la autoayuda: las mujeres y las microfinanzas en el sur de la India”). Documento de trabajo 303, Institute of Development Studies (IDS).
Kennard, Matt y Claire Provost. 2016. “Inside The Corporate Utopias Where Capitalism Rules And Labor Laws Don’t Apply” (“Dentro de las utopías corporativas donde el capitalismo manda y las leyes laborales no se aplican”). In These Times, 25 de julio de 2016.
Koechlin, Tim. 2013. “The Rich Get Richer: Neoliberalism and Soaring Inequality in the United States” (“Los ricos se hacen más ricos: el neoliberalismo y la creciente desigualdad en Estados Unidos”). Challenge 56 (2): 5–30. https://doi.org/10.2753/0577-5132560201.
Kölling, Arnd. 2022. “Monopsony Power and the Demand for Low-Skilled Workers” (“El poder del monopsonio y la demanda de trabajadores poco cualificades”). The Economic and Labour Relations Review 33 (2): 377–395. https://doi.org/10.1177/10353046211042427.
Madibana, Molatelo Junior, Chris Fouche y Freddy Manyuela. 2024. “Chicken dumping in South Africa and the long-term effects on local commercial chicken farming industry: a review” (“El dumping de pollos en Sudáfrica y sus efectos a largo plazo en la industria avícola comercial local: una revisión”). African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development 24 (2): 25559–25577. https://doi.org/10.18697/ajfand.127.23290.
Manning, Alan. 2021. “Monopsony in Labor Markets: A Review” (“El monopsonio en los mercados laborales: una revisión”). ILR Review 74 (1): 3–26. https://doi.org/10.1177/0019793920922499.
Mumtaz, Soofia. 2000. “Targeting Women in Micro-Finance Schemes: Objectives and Outcomes” (“Programas de microfinanzas dirigidos a las mujeres: objetivos y resultados”). The Pakistan Development Review 39 (4): 877–890.
Naidu, Suresh y Eric A. Posner. 2022. “Labor Monopsony and the Limits of the Law” (“El monopsonio laboral y los límites de la ley”). Journal of Human Resources 57 (7): S284–S323. https://doi.org/10.3368/jhr.monopsony.0219-10030R1.
Narcisse, Carol. 2010. “Profits fly the Coop: Gender Impacts of Trade Liberalisation on the Jamaican Poultry Industry” (“Las ganancias se escapan del gallinero: impactos de género de la liberalización comercial en la industria avícola jamaiquina”). En Trading Stories: Experiences with Gender and Trade, Marilyn Carr y Mariama Williams (Eds.), 27–40. Londres: Commonwealth Secretariat.
Navarro, Vicente. 2007. “Neoliberalism as a Class Ideology; Or, the Political Causes of the Growth of Inequalities” (“El neoliberalismo como ideología de clase o las causas políticas del crecimiento de las desigualdades”). International Journal of Health Services 37 (1): 47–62. https://doi.org/10.2190/AP65-X154-4513-R520.
Noble, Rachel. 2018. “From Rhetoric to Rights: Towards Gender-Just Trade” (“De la retórica a los derechos: hacia un comercio con equidad de género”). ActionAid.
Nordås, Hildegunn. 2003. “Is trade liberalization a window of opportunity for women?” (“¿Es la liberalización del comercio una ventana de oportunidad para las mujeres?”). Documento de trabajo ERSD-2003-03, OMC.
Pearson, Ruth. 2019. “A Feminist Analysis of Neoliberalism and Austerity Policies in the UK” (“Un análisis feminista del neoliberalismo y las políticas de austeridad en el Reino Unido”). Soundings 71: 28–39. https://doi.org/10.3898/SOUN.71.02.2019.
Perrons, Diane. 2005. “Gender Mainstreaming and Gender Equality in the New (Market) Economy: An Analysis of Contradictions” (“La integración de la perspectiva de género y la igualdad de género en la nueva economía (de mercado): un análisis de las contradicciones”). Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 12 (3): 389–411. https://doi.org/10.1093/sp/jxi021.
Prügl, Elisabeth. 2017. “Neoliberalism with a Feminist Face: Crafting a New Hegemony at the World Bank” (“La integración de la perspectiva de género y la igualdad de género en la nueva economía (de mercado): un análisis de las contradicciones”). Feminist Economics 23 (1): 30–53. https://doi.org/10.1080/13545701.2016.1198043.
Rao, Rahul. 2015. “Global Homocapitalism” (“Homocapitalismo global”). Radical Philosophy 194: 38–49.
Red Interinstitucional sobre Mujeres e Igualdad de Género. 2011. “Gender Equality & Trade Policy” (“Igualdad de género y política comercial”). Documento de referencias.
Rocha, Nadia y Roberta Piermartini. 2023. “Trade Drives Gender Equality and Development” (“El comercio impulsa la igualdad de género y el Desarrollo”). FMI.
Tran, Thi Anh-Dao. 2019. “The Feminization of Employment through Export-Led Strategies: Evidence from Viet Nam” (“La feminización del empleo mediante estrategias orientadas a la exportación: datos de Vietnam”). Revue de La Régulation 25 (julio). https://doi.org/10.4000/regulation.14589.
True, Jacqui y Laura Parisi. 2013. “Gender mainstreaming strategies in international governance” (“Estrategias de incorporación de la perspectiva de género en la gobernanza internacional”). En Feminist Strategies in International Governance, Gülay Caglar, Elisabeth Prügl, y Susanne Zwingel (Eds.), 37–56. Londres: Routledge.
Ukanwa, Irene, Lin Xiong y Alistair Anderson. 2018. “Experiencing Microfinance: Effects on Poor Women Entrepreneurs’ Livelihood Strategies” (“La experiencia de las microfinanzas: efectos sobre las estrategias de subsistencia de las mujeres empresarias pobres”). Journal of Small Business and Enterprise Development 25 (3): 428–446. https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2017-0043.
UNCTAD. 2013. “Why Trade Matters in Development Strategies” (“Por qué el comercio es importante en las estrategias de desarrollo”). Informe de los documentos de debate.
UNCTAD. 2014. “Virtual Institute Teaching Material on Trade and Gender Volume 1: Unfolding the links” (“Material didáctico del Instituto virtual sobre comercio y género Volumen 1: Desplegando los vínculos”).
UNCTAD y ONU Mujeres. 2020. “Assessing the Impact of Trade Agreements on Gender Equality: Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement” (“Evaluación del impacto de los acuerdos comerciales en la igualdad de género: Acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la UE”).
van Elteren, Mel. 2009. “Neoliberalization and Transnational Capitalism in the American Mold” (“Neoliberalización y capitalismo transnacional en el modelo estadounidense”). Journal of American Studies 43 (2): 177–197. https://doi.org/10.1017/S0021875809990016.
Western, Mark, Janeen Baxter, Jan Pakulski, Bruce Tranter, John Western, Marcel Van Egmond, Jenny Chesters, Amanda Hosking, Martin O’Flaherty y Yolanda Van Gellecum. 2016. “Neoliberalism, Inequality and Politics: The Changing Face of Australia” (“Neoliberalismo, desigualdad y política: el rostro cambiante de Australia”). Australian Journal of Social Issues 42 (3): 401–418. https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2007.tb00066.x.
Williams, Mariama. 2007. “Gender issues in the multilateral trading system” (“Cuestiones de género en el sistema multilateral de comercio”). En The Feminist Economics of Trade, Irene van Staveren, Diane Elson, Caren Grown y Nilufer Çağatay (Eds.), 277–291. Londres: Routledge.
Williams, Mariama. 2013. “A Perspective on Feminist International Organizing from the Bottom Up: The Case of the ITGN and the WTO” (“Una perspectiva sobre la organización feminista internacional desde abajo: el caso de la RIGC y la OMC”). En Feminist Strategies in International Governance, editado por Gülay Caglar, Elisabeth Prügl, y Susanne Zwingel (Eds.), 92–108. Londres: Routledge.
Yang, Bin, y Jun He. 2021. “Global Land Grabbing: A Critical Review of Case Studies across the World” (“Acaparamiento global de tierras: una revisión crítica de estudios de casos en todo el mundo”). Land 10 (3). https://doi.org/10.3390/land10030324.
Producido por Regions Refocus en colaboración con Nawi – Afrifem Macroeconomics Collective; Institute of Law & Economics (ILE); y Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD).
Redactado por Erica Levenson (Regions Refocus) con los aportes de Fatimah Kelleher (Nawi–Afrifem Macroeconomics Collective), Mariama Williams (ILE), Hien Nguyen Thi (APWLD) y Senani Dehigolla (Regions Refocus). Las autoras agradecen a AWID por la traducción de este documento.
Republicado por Developing Economics.