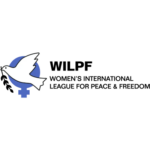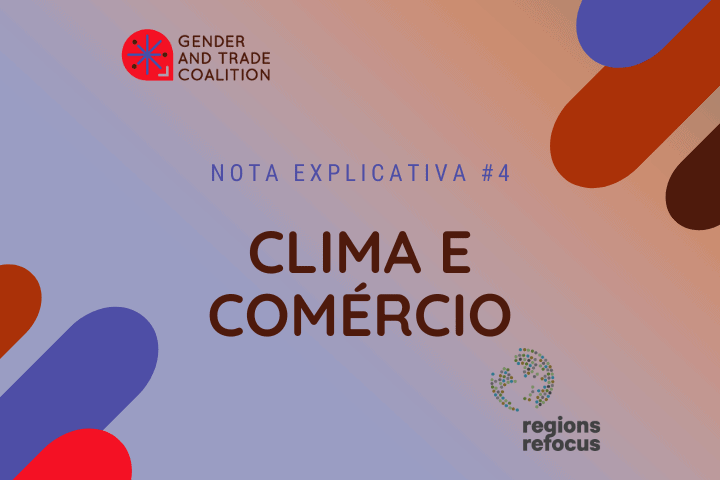Los contextos postconflicto pueden referirse a un espectro de situaciones de conflicto político violento (tanto entre estados como dentro de los estados) que comparten consideraciones similares para la reconstrucción y el desarrollo. Los países que se recuperan de un conflicto deben lidiar con los desafíos que implican sostener la paz a la vez que restaurar sus economías, reconstruir las infraestructuras sociales y físicas arrasadas, y brindar servicios básicos a las personas cuyas vidas han sido trastocadas por desplazamientos y pérdidas insalvables. Muchas realidades no reflejan el término estático “postconflicto”, ya que los conflictos pueden reanudarse y finalizar en distintos momentos en diferentes zonas del país. Si bien el comercio puede brindar oportunidades para las exportaciones y el crecimiento económico, la liberalización comercial sin restricciones puede resultar contraproducente para la recuperación de las industrias nacionales, y no necesariamente beneficiar a las poblaciones afectadas o llevar a una paz duradera.1
Según la infame teoría McDonald's de la paz, jamás han entrado en guerra dos países que tengan en su territorio restaurantes McDonald's; esto es porque se supone que comercian libremente uno con otro y que, por lo tanto, una guerra amenazaría a ambas economías.2 En adhesión a esta teoría, el Programa Comercio para la Paz de la Organización Mundial del Comercio (OMC) enfatiza el papel de la integración comercial y económica para la promoción de la paz y la seguridad. Presenta contextos postconflicto como una nueva oportunidad para generar ganancias para las corporaciones multinacionales (CMN) sobre la base del argumento de que la integración en el sistema comercial multilateral conduce a la estabilidad y al bienestar económico.
En realidad, convertir a la recuperación postconflicto en un resultado estándar puede llevar a una reintegración violenta e incompleta en la economía global. Esto afecta directamente a los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en el territorio, que son críticos para la reconstrucción de las sociedades postconflicto. Además, el conflicto puede ser impulsado por actividades económicas, con CMN que, en los peores casos, se benefician en los contextos de conflicto y postconflicto para incrementar el acaparamiento de tierras y las violaciones de los derechos laborales y, en los mejores, continúan con sus negocios normales a pesar del conflicto.3
La apertura de industrias nacionales en recuperación a mercados globales altamente competitivos puede llevar a la eliminación de actores económicos locales y al debilitamiento ulterior de las industrias nacionales, lo cual profundiza las desigualdades dentro y entre países. Incluso si, según indicadores macroeconómicos, algunos países postconflicto como Sri Lanka y Uganda se han beneficiado con la liberación comercial, el crecimiento de su PIB no ha logrado producir puestos de trabajo para las poblaciones nacionales, descuidando así la cicatrización de las heridas postconflicto.4 Aunque la liberalización comercial puede facilitar la reintegración en el sistema económico, no puede decirse lo mismo de la capacidad de la liberalización para facilitar la recuperación de “las condiciones de vida de la población ni la recuperación de una sociedad después de la guerra”.5
Los países, cuando salen de conflictos, enfrentan grandes desafíos para movilizar recursos nacionales suficientes en pos de su recuperación. Dada la disparidad entre la escala del financiamiento necesario para la recuperación postconflicto y el monto de ayuda que ofrecen los donantes bilaterales y multilaterales, la mayoría de los países que salen de conflictos buscan asistencia a través de instituciones financieras internacionales (IFI), básicamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OMC.6 Incluso mientras los conflictos están en curso, a menudo las IFI se ocupan de evaluaciones y planificaciones para la recuperación postconflicto, lo cual les otorga un poder extraordinario para influir en las políticas y reformas económicas que se adoptan.7
La lógica económica neoliberal dominante según la cual “la interdependencia comercial bilateral y la apertura al comercio global promueven significativamente la paz” oculta el rol que la política comercial proteccionista ha tenido históricamente en la recuperación postbélica en países ahora desarrollados.8 Las políticas promovidas actualmente por las IFI y los organismos financiadores bilaterales y multilaterales involucrados en la recuperación postbélica no reflejan la importancia del proteccionismo en la recuperación postconflicto (y en el desarrollo en general), lo que está claramente demostrado por las experiencias históricas de los países ahora desarrollados. Para la mayoría de los países ahora desarrollados, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial el camino de vuelta a la estabilidad económica fue posibilitado por un gasto estatal significativo, un intenso proteccionismo y la intervención estatal que limitaba la competencia en el mercado.9 Sin embargo, estas características probadas de las políticas que facilitaron, hace menos de un siglo, la recuperación postbélica de los países ahora desarrollados son completamente opuestas a las actuales prescripciones de políticas de las IFI para países en desarrollo.
Las políticas que facilitaron la recuperación postbélica de los países ahora desarrollados son completamente opuestas a las actuales prescripciones de políticas de las IFI para países en desarrollo.
A cambio de préstamos y oportunidades comerciales a través de las IFI, los países se someten a reformas obligatorias de políticas que debilitan el Estado, en un esfuerzo por atraer el capital privado extranjero, y deben permitir que este capital fluya sin impedimentos. El retrocedimiento del Estado, en el preciso momento en que su involucración activa es más necesaria, acarrea graves consecuencias, especialmente para las mujeres.10 Las reformas exigidas para recibir préstamos y oportunidades comerciales incluyen, típicamente, la privatización de industrias y servicios públicos clave tales como transporte público, atención a la salud, instalaciones públicas y educación; la reducción del gasto público, a menudo en áreas críticas como salud, educación y protección social; impuestos regresivos y desregulación de corporaciones e inversores extranjeros; desmantelamiento de subsidios a pequeñas empresas; y liberalización comercial. Como resultado, las obligaciones estatales son incumplidas, ya que los ingresos disponibles están destinados al repago de la deuda en lugar del gasto social, los programas DDR o las estrategias de desarrollo.11
La fusión de “recuperación de la guerra y recuperación del sistema económico” que realizan las IFI se ve reflejada en las restricciones a la inversión social impuestas a los Estados.12 Las investigaciones sobre evaluación de impacto se utilizan a menudo para justificar estas políticas y, usualmente, demuestran su éxito en un esfuerzo por alentar el flujo del capital privado hacia nuevas oportunidades comerciales disponibles.13 Lamentablemente, los datos citados por estas investigaciones son, por lo general, tecnocráticos y de naturaleza sesgada, y los datos alternativos que reflejan las realidades completamente diferentes que se evidencian en el territorio son de difícil acceso como para que la sociedad civil de los países postbélicos recurra a ellos de forma autónoma; por lo tanto, lo único que queda como insumo son estos análisis infundados.14
Sobre la premisa de ayudar a la recuperación postconflicto, se revive el “poder olvidado del comercio” y se promueven los acuerdos comerciales como herramientas fundamentales para la recuperación postconflicto.15 Las economías postconflicto son consideradas mercados emergentes a ser moldeados en servicio de los intereses económicos del Norte global, a través de una combinación de acuerdos comerciales y de préstamo y condicionalidades de la ayuda.16 En un contexto postconflicto, las personas necesitan imperiosamente encontrar formas de subsistencia.17 Esto las hace más vulnerables a la explotación, ya que tienden a tolerar peores condiciones laborales (salarios más bajos, normas de seguridad reducidas, etc.) si esto implica que pueden obtener un trabajo y, por extensión, ganarse la vida. Al mismo tiempo, los países postconflicto a menudo dependen de la inversión extranjera, que los fuerza a desmantelar las regulaciones laborales del mercado en un esfuerzo por atraer inversores según lo prescripto por las condicionalidades de los préstamos.
Si observamos los “casos exitosos” de Bangladesh y Vietnam, vemos que los préstamos de las IFI, la ayuda extranjera bilateral y las inversiones extranjeras de posguerra han dado como resultado un crecimiento sostenido del PIB.18 Sin embargo, el crecimiento económico tanto en Bangladesh como en Vietnam ha estado acompañado por algunas de las más graves violaciones de los derechos laborales del mundo, predominantemente de las mujeres trabajadoras, caracterizadas por condiciones laborales inseguras, violencia de género, trabajos forzados y abusos físicos y sexuales.19 Estos abusos han sido posibilitados por la desregulación del mercado laboral, que es un prerrequisito para el estímulo económico necesario. A pesar de la posición de la ex-Directora Ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, en cuanto a que “cuando a las mujeres les va mejor, a la economía le va mejor”, la “oportunidad” económica para los inversores en estos contextos postconflicto ha sido construida sobre la base de la explotación de las mujeres.20
El crecimiento económico en Bangladesh y en Vietnam ha estado acompañado por algunas de las más graves violaciones de los derechos laborales del mundo, predominantemente de las mujeres trabajadoras.
Otra preocupación relacionada con la inversión privada extranjera en contextos postconflicto es la recuperación asimétrica: los sectores bancarios, de telecomunicaciones y energéticos son los preferidos por los inversores, ya que generan ganancias, y hay poco interés por los impactos sociales tales como la creciente desigualdad dentro del país.21 Se prioriza la atracción de inversiones extranjeras y su libre flujo, mientras que los problemas sociales tales como la reducción de la inflación son rebajados a “prioridades de segundo orden”.22 El foco puesto en la ganancia inmediata y no en la recuperación de largo plazo socava el apoyo a las industrias productivas locales, que podrían ser actores clave en los planes de recuperación y el crecimiento equitativo sostenible.
Por ejemplo, cuando terminó la guerra civil en Sri Lanka, nuevos bancos y compañías financieras promovieron mecanismos microfinancieros explotadores dirigidos específicamente a la población tamil de la Provincia del Norte, que tendía a comprar oro como forma de ahorro y también como práctica cultural.23 Con el tiempo, la población tamil enfrentó un endeudamiento generalizado y muchas personas no tuvieron más alternativa que empeñar su oro para repagar sus préstamos.24 Otro ejemplo es Ucrania, que ha ofrecido incentivos a inversores extranjeros que incluyen hasta diez años de exención del impuesto sobre las renta de las empresas.25 En noviembre de 2022, el Ministerio de Economía ucraniano firmó un memorándum de acuerdo con BlackRock, la empresa de inversiones más grande del mundo. Con activos valuados en 8,5 billones de USD, BlackRock ahora ha establecido y está administrando un fondo de inversión para la recuperación de Ucrania.26 Estas iniciativas ubican a la inversión extranjera, el capital privado y las ganancias en el centro de la recuperación del país, desplazando a las necesidades de la población.
Habilitadas por la privatización y la desregulación, las corporaciones de todo el mundo han tomado el control de enormes franjas de economías nacionales.27 La dominación económica de las CMN con sede en el Norte global ha mantenido el predominio comercial del Norte global. Una de las formas principales de esta dominación es la privatización del sector minero. El control del sector extractivo por parte de las CMN ha garantizado que el sector minero de los países en desarrollo siga estando orientado a la exportación, como lo estuvo durante el colonialismo. Esto ha perpetuado la dependencia del Sur global de la exportación de sus productos primarios.28
Si bien en muchos países la minería contribuye a las causas fundamentales tanto de guerras imperiales como civiles, aumentar la escala de la extracción de recursos naturales en países afectados por guerras es una estrategia habitual, postulada como un componente esencial de la recuperación postconflicto.29 En el contexto de la recuperación postconflicto de los países en desarrollo, el control extranjero privado del sector minero excluye la posibilidad de que la minería contribuya significativamente a la recuperación: la extracción de minerales crudos no solo abastece principalmente las necesidades de consumo y crecimiento del Norte global, sino que los valores agregados (tales como la refinación de petróleo) también son devengados por CMN con sede en el Norte global.30 Las rentas mineras que El aumento de la extracción de recursos naturales para ayudar a la recuperación postconflicto mediante la atracción de la inversión extranjera ha demostrado producir el efecto contrario, no solamente en términos de la generación de ganancias, sino también de facilitar una paz duradera. podrían impulsar la recuperación y los procesos autónomos de crecimiento de los países postconflicto en desarrollo se exportan al Norte global junto con los minerales crudos.
Although mining contributes to the root causes of both imperial and civil wars in many countries, increasing the scale of natural resource extraction in war-affected countries is a common strategy cast as an essential component of post-conflict recovery. In the context of post-conflict recovery in developing countries, private foreign control over the mining sector precludes the possibility that mining could meaningfully contribute to recovery: not only does the extraction of raw minerals mainly supply the Global North’s consumption and growth needs, but value additions (such as petroleum refining) also accrue to MNCs based in the North. Revenue from mining that could power recovery and autonomous development processes in post-conflict developing countries is exported to the Global North along with the raw minerals.
El aumento de la extracción de recursos naturales para ayudar a la recuperación postconflicto mediante la atracción de la inversión extranjera ha demostrado producir el efecto contrario, no solamente en términos de la generación de ganancias, sino también de facilitar una paz duradera. En 2011, por ejemplo, el recién independizado Sudán del Sur invitó a inversores internacionales a un yacimiento de petróleo nuevo, que se estimaba generaría ganancias anuales de 1,3 mil millones de USD.31 Lo que sucedió fue que no solo la mayor parte de las ganancias derivadas de la extracción de petróleo y su valor agregado se acumularon en las CMN que controlan este yacimiento, sino que el gobierno ha perdido más de 4 mil millones de USD en impuestos impagos de solamente las compañías petroleras.32 También prevalece la explotación laboral por parte de las compañías petroleras, junto con la apropiación de tierras para cultivo, producción de madera y turismo, provocando tensiones relacionadas con esta injusticia.33 En el caso de Liberia, un país rico en caucho, diamantes y maderas, la competencia intensificada entre distintos operadores comerciales estuvo a punto de reavivar la guerra civil. Esto se vio agravado por varios incidentes de ex-combatientes que, después de la guerra, tomaron el control de la extracción de recursos naturales.34
El aumento de la extracción de recursos naturales para ayudar a la recuperación postconflicto mediante la atracción de la inversión extranjera ha demostrado producir el efecto contrario, no solamente en términos de la generación de ganancias, sino también de facilitar una paz duradera.
En contextos postconflicto, depender de la extracción de recursos naturales controlados por capital extranjero como fuente de generación de ingresos también exacerba la desigualdad estructural de género. Para comenzar, debido a los déficits crónicos que esta dependencia crea, no se pueden financiar programas para atender las necesidades específicas que presentan las mujeres después del conflicto, que incluyen la atención a la salud reproductiva y mental, programas estatales para reducir la carga del trabajo de cuidados, y la asistencia económica.35 Un agravante de los impactos de género no atendidos de los conflictos es el hecho de que la minería es una actividad sumamente relacionada con el género, desde la demografía de las fuerzas de trabajo mineras hasta los impactos ambientales.36 A medida que las fuerzas laborales masculinas se establecen en la zona para trabajar en la minería,i para las mujeres de las comunidades mineras los riesgos de violencia de género se disparan, en especial para las mujeres indígenas.37 Además, las operaciones mineras de gran escala son unas de las actividades que más daños ambientales provocan en todo el mundo y las mujeres sufren más el impacto de la degradación del medio ambiente que los hombres. Esto se debe no solo a su papel de proveedoras de subsistencia de recursos naturales escasos, sino también de cuidadoras de niños y familias que sufren cada vez más enfermedades, para no mencionar sus propios riesgos a la salud sobre los que se basa la carga de los trabajos de cuidados no pagos.38 Estos impactos contradicen los objetivos de los programas DDR, dando prioridad una vez más a las ganancias en detrimento del bienestar social.
La brutalidad de los conflictos (desde luchas insurgentes, guerras populares y de liberación nacional, guerras de guerrillas y partisanas e invasiones, hasta guerras civiles) en general, es ignorada en el impulso por asimilar a los países postconflicto en un orden económico mundial que favorece al Norte global. Para que la recuperación postconflicto sea más justa y equitativa se necesita un abordaje holístico de los temas comerciales y de inversión: un enfoque que reconozca las causas y los impactos socioeconómicos de los conflictos. La mirada interseccional y de género para entender que el conflicto afecta a las personas y los grupos de manera diferente (a través de cambios en la posibilidad para trabajar, el acceso a los recursos naturales como el agua y la tierra, y la agencia e influencia respecto de la toma de decisiones políticas y económicas) es un prerrequisito para utilizar el comercio como herramienta para mejorar el derecho de la gente a vivir una vida segura y digna. A este fin, es fundamental:
- Incluir en los tratados de comercio cláusulas que, en casos de conflicto, impongan una moratoria a los acuerdos de protección a la inversión. Estas protecciones restringen el espacio de las políticas nacionales para diseñar e implementar medidas de recuperación postconflicto y pueden conducir a ulteriores abusos de los derechos humanos. Estas cláusulas de moratoria pueden ser un punto de partida para reformas políticas más amplias que respeten el derecho de los Estados de regular las inversiones extranjeras e impidan las corridas de capital, que pueden profundizar las crisis económicas.
- Limitar el rol de las industrias extractivas en la recuperación postconflicto. Si bien los países afectados por conflictos necesitan aumentar sus ingresos para cubrir las necesidades humanas, esto debe hacerse de manera sostenible, dentro de límites ecológicos seguros, y estar orientado por el bienestar humano y la regeneración ecológica.39 Además del amplio espectro de impactos sociales y ambientales negativos que las industrias extractivas han tenido en países en conflicto y postconflicto, sus actividades han despojado a los estados de miles de millones de dólares en impuestos y ganancias. El aumento de la extracción de recursos naturales no debería ser considerado un método seguro para generar ingresos nacionales, en especial cuando las CMN controlan la mayor parte o la totalidad de las operaciones mineras. Por el contrario, los Estados deberían retomar el principio keynesiano de aumentar el gasto social como forma de estimular la economía, y centrarse en reinvertir la mayor cantidad de ingresos posible en la creación de empleos, la recuperación de la industria nacional y la transformación económica estructural duradera.
- Adoptar legislación internacional vinculante respecto de la obligatoriedad de la aplicación de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos para todos los sectores, garantizando que sus operaciones no exacerben el conflicto. Si bien existen acuerdos no vinculantes, tales como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no hay ningún mecanismo de aplicación para casos de incumplimiento de dichos acuerdos. Dado que las empresas han demostrado claramente que su prioridad son las ganancias en detrimento de las personas (incluso en contextos de conflicto y recuperación postconflicto), resulta necesario crear una legislación vinculante que regule sus actividades.
- Publicar análisis de género accesibles, transparentes y exhaustivos antes de formalizar cualquier acuerdo comercial o de préstamo con países en conflicto o postconflicto. Los acuerdos financieros y comerciales de condiciones favorables podrían ayudar a la recuperación postconflicto, pero los diferentes países que se recuperan de la guerra necesitan reformas y paquetes de políticas económicas específicos que estén dirigidos a las necesidades interseccionales y de género de sus poblaciones. El espacio nacional de políticas comerciales debe configurarse y adecuarse cuidadosamente a cada escenario postconflicto, ya que los acuerdos comerciales o de préstamo abusivos o insensibles hacen que los frágiles países postconflicto se endeuden aún más.
- Asegurar la participación de grupos diversos de la sociedad civil (incluidas ONG y agrupaciones campesinas, de trabajadores, de mujeres e indígenas) en las negociaciones comerciales postconflicto y en otros procesos de toma de decisiones económicas, para facilitar un diseño de políticas que refleje toda la gama de visiones y experiencias de los diferentes estratos sociales. Al respecto, resulta fundamental proteger el derecho a la protesta sin represiones violentas, que se han hecho cada vez más comunes en todo el mundo desde que los circuitos cerrados de televisión y otras formas de vigilancia digital permiten identificar y perseguir a les manifestantes.
i) No todas las operaciones mineras ocupan a una mayoría de trabajadores masculinos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que trabajan en minería realiza minería artesanal de pequeña escala, que se caracteriza por altos niveles de violencia de género (ver, por ejemplo, Pillinger y Wintour, 2022).
1. Kurtenbach y Rettberg 2018; Krpec y Hodulak 2019; Langer y Brown 2016; Oxfam 2007.
2. Friedman 2000.
3. Ver, por ejemplo, Abed y Kelleher 2022; Frynas y Wood 2001.
4. Mallett y Pain 2018.
5. Cohn y Duncanson 2020, 5.
6. Coppola 2015; Tett 2022.
7. True y Svedberg 2019.
8. Lee y Pyun 2020.
9. Chang 2002; Shaikh 2007.
10. Abed y Kelleher 2022; Cohn y Duncanson 2020; Mallett y Pain 2018; Mlinarević et al. 2017; Ortiz y Cummins 2022; Woodward 2013.
11. Sibeko 2022; Villaroman 2010.
12. Cohn y Duncanson 2020, 5.
13. Ver, por ejemplo, Banco Mundial 2009, 2021b, 2022; Gertler et al. 2016.
14. Moreno-Serra et al. 2022; ONU Mujeres 2019; Weidmann 2015.
15. Hillman, 2020; ver también Eichengreen y Irwin 1995; Eichengreen 1996; Terborgh 2003.
16. Cohn y Duncanson 2020; Ivanova 2007; Mallett y Pain 2018.
17. Mallett y Slater 2012.
18. Banco Mundial 2021a; Baum 2020.
19. ActionAid 2019; Brown 2021; Marsh y Ahmed 2019; Rodriguez 2019; Zhang et al. 2021.
20. Lagarde 2013.
21. Frynas y Wood 2001; PNUD 2008; Turner, Aginam y Popovski 2008.
22. PNUD 2008, xxi.
23. Kadirgamar 2013.
24. Ibid.
25. Porobić 2023.
26. Ibid.
27. Kline 2006.
28. Hormeku-Ajei et al. 2022; Radley 2023.
29. Bah 2014; Maconachie 2016; Petras y Veltmeyer 2016.
30. Hormeku-Ajei et al. 2022.
31. Collier 2010.
32. Mayar 2021.
33. McGinnis 2020.
34. McCandless y Tyler 2006.
35. Puechguirbal 2012.
36. Hofmann y Cabrapan Duarte 2021.
37. Cane, Terbish, y Bymbasuren 2014; Major, Longboat, y Sarapura-Escobar 2023.
38. Cannon 2002; Cohen y van der Meulen Rodgers 2021; Goldsworthy 2010
39. Acheson et al. 2022.
Abed, Dana y Fatimah Kelleher. 2022. “The Assault of Austerity: How Prevailing Economic Policy Choices Are a Form of Gender-Based Violence” (“El ataque de la austeridad: cómo las políticas económicas predominantes son una forma de violencia de género”). Oxfam. https://doi.org/10.21201/2022.9844.
Acheson, Ray, Nela Porobić, Katrin Geyer y Doug Weir. 2022. “Environmental Peacebuilding through Degrowth, Demilitarization, and Feminism: Rethinking environmental peacebuilding to stay within planetary boundaries and champion social justice” (“La consolidación de la paz ambiental a través del decrecimiento, la desmilitarización y el feminismo: repensar la consolidación de la paz ambiental para respetar los límites planetarios y defender la justicia social”). Ecosystem for Peace, 18 enero 2022.
ActionAid. 2019. “Sexual harassment and violence against garment workers in Bangladesh” (“Acoso sexual y violencia contra trabajadoras de la confección en Bangladesh”). Documento informativo.
Bah, Mamadou Diouma. 2014. “Mining for Peace: Diamonds, Bauxite, Iron Ore and Political Stability in Guinea” (“Minería para la paz: diamantes, bauxita, mineral de hierro y estabilidad política en Guinea”). Review of African Political Economy 41 (142): 500–515. https://doi.org/10.1080/03056244.2014.917370.
Banco Mundial. 2009. “Making Smart Policy: Using Impact Evaluation for Policy Making Case Studies on Evaluations that Influenced Policy” (“Elaboración de políticas inteligentes: uso de la evaluación de impacto para la formulación de políticas Estudios de caso sobre evaluaciones que influyeron en las políticas”). Doing Impact Evaluation No. 14, Banco Mundial.
Banco Mundial. 2021a. “Country on a Mission: The Remarkable Story of Bangladesh’s Development Journey” (“Un país con una misión: la notable historia del camino hacia el desarrollo de Bangladesh”). Banco Mundial, 16 de septiembre de 2021.
Banco Mundial. 2021b. “World Bank Engagement in Situations of Conflict: An Evaluation of FY10–20 Experience” (“La actuación del Banco Mundial en situaciones de conflicto: evaluación de la experiencia de los años fiscales 2010-2020”). Grupo de evaluacion independiente, Banco Mundial.
Banco Mundial. 2022. “The International Finance Corporation’s and Multilateral Investment Guarantee Agency’s Support for Private Investment in Fragile and ConflictAffected Situations, Fiscal Years 2010–21” (“Apoyo de la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones a la inversión privada en situaciones frágiles y afectadas por conflictos, ejercicios fiscales 20102021”). Grupo de evaluación independiente, Banco Mundial.
Baum, Anja. 2020. “Vietnam’s Development Success Story and the Unfinished SDG Agenda” (“La historia de éxito del desarrollo de Vietnam y la agenda inconclusa de los ODS”). Working Paper No. 20 (31), FMI. https://doi.org/10.5089/9781513527024.001.
Brown, Garrett D. 2021. “Women Garment Workers Face Huge Inequities in Global Supply Chain Factories Made Worse by COVID-19” (“Las trabajadoras de confección enfrentan enormes desigualdades en las cadenas de suministro globales, agravadas por la COVID-19”). New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy 31 (2): 113–124. https://doi.org/10.1177/10482911211011605.
Cane, Isabel, Amgalan Terbish y Onon Bymbasuren. 2014. “Mapping gender based violence and mining infrastructure in Mongolian mining communities” (“Mapeo de la violencia de género y la infraestructura minera en las comunidades mineras de Mongolia”). Informe de investigación-acción del International Mining for Development Centre (IM4DC).
Chang, Ha-Joon. 2002. “Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective” (“La estrategia de desarrollo en perspectiva histórica: pateando la escalera”). Londres: Anthem Press.
Cohn, Carol y Claire Duncanson. 2020. “Whose Recovery? IFI Prescriptions for Postwar States” (“¿De quién es la recuperación? Recetas de las instituciones financieras internacionales para los estados en posguerra”). Review of International Political Economy 27 (6): 1214–1234. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1677743.
Coppola, Damon P. 2015. “Introduction to International Disaster Management” (“Introducción a la gestión internacional de desastres”), 3rd ed. Ámsterdam: Elsevier/Butterworth-Hein.
Collier, Paul. 2010. Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places (“Guerras, armas y votos: la democracia en lugares peligrosos”). Nueva York: Harper Collins.
Eichengreen, Barry y Douglas Irwin. 1995. “Trade Blocs, Currency Blocs and the Reorientation of World Trade in the 1930s” (“Bloques comerciales, bloques monetarios y la reorientación del comercio mundial en la década de 1930”). Journal of International Economics 38 (1–2): 1–24. https://doi.org/10.1016/0022-1996(95)92754-P.
Eichengreen, Barry. 1996. “Globalizing Capital: A History of the International Monetary System” (“La globalización del capital: una historia del sistema monetario internacional”). Princeton: Princeton University Press.
Friedman, Thomas. 2000. “The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization” (“El Lexus y el olivo: entender la globalización”). Nueva York: Anchor Books.
Frynas, Jedrzej George y Geoffrey Wood. 2001. “Oil & War in Angola” (“Petróleo y guerra en Angola”). Review of African Political Economy 28 (90): 587–606. https://doi.org/10.1080/03056240108704568.
Gertler, Paul J., Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings y Christel M. J. Vermeersch. 2016. “Impact Evaluation in Practice” (“La evaluación de impacto en la práctica”), 2nd ed. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarollo y Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0779-4.
Hathaway, Terry. 2020. “Neoliberalism as Corporate Power” (“El neoliberalismo como poder corporativo”). Competition & Change 24 (3–4): 315–337. https://doi.org/10.1177/1024529420910382.
Hillman, Jonathan. 2020. “The Forgotten Power of Trade” (“El poder olvidado del comercio”). Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Hofmann, Susanne y Melisa Cabrapan Duarte. 2021. “Gender and Natural Resource Extraction in Latin America: Feminist Engagements with Geopolitical Positionality” (“Género y extracción de recursos naturales en América Latina: compromisos feministas con el posicionamiento geopolítico”). European Review of Latin American and Caribbean Studies 0 (111): 39–63. https://doi.org/10.32992/erlacs.10653.
Hormeku-Ajei, Tetteh, Aishu Balaji, Adebayo Olukoshi y Anita Nayar. 2022. “Introduction: Early Post-Independence Progressive Policies– Insights for our Times” (“Introducción: Las primeras políticas progresistas posteriores a la independencia: perspectivas para nuestros tiempos”). Africa Development 47 (1): 159–191. https://doi.org/10.57054/ad.v47i1.
Ivanova, Maria N. 2007. “Why There Was No ‘Marshall Plan’ for Eastern Europe and Why This Still Matters” (“Por qué no hubo un «Plan Marshall» para Europa del Este y por qué sigue siendo importante”). Journal of Contemporary European Studies 15 (3): 345–376. https://doi.org/10.1080/14782800701683748.
Kadirgamar, Ahilan. 2013. “Second Wave of Neoliberalism: Financialisation and Crisis in Post-War Sri Lanka” (“Segunda ola del neoliberalismo: financiarización y crisis en Sri Lanka después de la Guerra”). Economic and Political Weekly 48 (35).
Kline, John M. 2006. “MNCs and Surrogate Sovereignty” (“Las empresas multinacionales y la soberanía sustitutiva”). The Brown Journal of World Affairs 13 (1): 123–133.
Krpec, Oldrich y Vladan Hodulak. 2019. “War and International Trade: Impact of Trade Disruption on International Trade Patterns and Economic Development” (“La guerra y el comercio internacional: el impacto de las perturbaciones del comercio en los patrones del comercio internacional y el desarrollo económico”). Brazilian Journal of Political Economy 39 (1): 152–172. https://doi.org/10.1590/0101-35172019-2854.
Kurtenbach, Sabine y Angelika Rettberg. 2018. “Understanding the Relation between War Economies and Post-War Crime” (“Comprender la relación entre las economías de guerra y el crimen de posguerra”). Third World Thematics: A TWQ Journal 3 (1): 1–8. https://doi.org/10.1080/23802014.2018.1457454.
Lagarde, Christine. 2013. “Building the Future of Myanmar– an Address to the Yangon Institute of Economics” (“Construyendo el futuro de Myanmar: discurso ante el Instituto de Economía de Yangon”). FMI, 7 de diciembre de 2013.
Langer, Arnim y Graham K. Brown (Eds.). 2016. “Building Sustainable Peace: Timing and Sequencing of Post-Conflict Reconstruction and Peacebuilding” (“Construyendo una paz sostenible: tiempos y secuencias de la reconstrucción y consolidación de la paz después de un conflict”), 1a ed. Oxford: Oxford University Press.
Lee, Jong-Wha y Ju Hyun Pyun. (2020). “Does Trade Integration Contribute to Peace?” (“¿Contribuye la integración comercial a la paz?”). Research Briefs in Economic Policy No. 211, Cato Institute.
Maconachie, Roy. 2016. “The Extractive Industries, Mineral Sector Reform and PostConflict Reconstruction in Developing Countries” (“Las industrias extractivas, la reforma del sector minero y la reconstrucción posconflicto en los países en Desarrollo”). The Extractive Industries and Society 3 (2): 313–315. https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.03.004.
Major, Chelsea, Sheri Longboat y Silvia Sarapura Escobar. 2023. “Gender, Indigeneity and Mining” (“Género, indigeneidad y minería”). En “Local Communities and the Mining Industry” (“Comunidades locales y la industria minera”), por Nicolas D. Brunet y Sheri Longboat, 1a ed. 75–99. Londres: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003182375-6.
Mallett, Richard y Rachel Slater. 2012. “Growth and Livelihoods in Fragile and Conflict-Affected Situations” (“Crecimiento y medios de vida en situaciones frágiles y de conflict”). Working Document 9, Secure Livelihoods Research Consortium.
Mallett, Richard y Adam Pain. 2018. “PostWar Recovery and the Role of Markets: Policy Insights from Six Years of Research” (“La recuperación de la posguerra y el papel de los mercados: perspectivas políticas a partir de seis años de investigación”). Global Policy 9 (2): 264–275. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12560.
Marsh, Sarah y Redwan Ahmed. 2019. “Workers making £88 Lululemon leggings claim they are beaten” (“Trabajadores que fabrican leggings Lululemon de 88 libras afirman que les golpean”). The Guardian, 14 de octubre de 2019.
Mayar, Manyang David. 2021. “South Sudan's Oil Industry Remains Dependent on Foreign Help” (“La industria petrolera de Sudán del Sur sigue dependiendo de la ayuda extranjera”). Voice of America Africa, 6 de julio de 2021.
McCandless, Erin y W. Tyler Christie. 2006. “Moving beyond Sanctions: Evolving Integrated Strategies to Address PostConflict Natural Resource-Based Challenges in Liberia” (“Más allá de las sanciones: desarrollo de estrategias integradas para abordar los desafíos relacionados con los recursos naturales en Liberia después del conflict”). Journal of Peacebuilding & Development 3 (1): 20–35. https://doi.org/10.1080/15423166.2006.133909151693.
McGinnis, Annika. 2020. “Uncertainty Over Laws Fuel Land Grabs in South Sudan” (“La incertidumbre sobre las leyes alimenta el acaparamiento de tierras en Sudán del Sur”). Pulitzer Center.
Mlinarević, Gorana, Nela Porobić Isaković, Christine Chinkin, Jacqui True, Madeleine Rees y Barbro Svedberg. 2017. “A Feminist Perspective on Post-conflict Restructuring and Recovery: The Case of Bosnia and Herzegovina” (“Una perspectiva feminista sobre la reestructuración y recuperación postconflicto: el caso de Bosnia y Herzegovina”). Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).
Moreno-Serra, Rodrigo, Misael AnayaMontes, Sebastián León Giraldo y Oscar Bernal. 2022. “Addressing Recall Bias in (Post-)Conflict Data Collection and Analysis: Lessons from a Large-Scale Health Survey in Colombia” (“Cómo abordar el sesgo de memoria en la recopilación y el análisis de datos (posconflicto): lecciones de una encuesta de salud a gran escala en Colombia”). Conflict and Health 16. https://doi.org/10.1186/s13031-022-00446-0.
ONU Mujeres. 2019. “Conflict/Post Conflict: Lack of Comparable Data” (“Conflicto/posconflicto: falta de datos comparables”). Virtual Knowledge Center to End Violence Against Women and Girls.
Ortiz, Isabel y Matthew Cummins. 2022. “End Austerity: A Global Report on Budget Cuts and Harmful Social Reforms in 202225” (“Poner fin a la austeridad: un informe mundial sobre los recortes presupuestarios y las reformas sociales perjudiciales en 2022-25”). Initiative for Policy Dialogue (IPD), Global Social Justice (GSJ), International Confederation of Trade Unions (ITUC), Public Services International (PSI), ActionAid International, Arab Watch Coalition, Bretton Woods Project, Eurodad, Financial Transparency Coalition, Latindadd, Third World Network (TWN) y Wemos.
Oxfam. 2007. “Spread of Free Trade Agreements Threatens Poor Countries” (“La proliferación de acuerdos de libre comercio amenaza a los países pobres”). Comunicado de prensa.
Petras, James y Henry Veltmeyer. 2016. “Power and Resistance: US Imperialism in Latin America” (“Poder y resistencia: el imperialismo estadounidense en América Latina”). Leiden: Brill.
Pillinger, Jane y Nora Wintour. 2022. “Risks of gender-based violence and harassment: union responses in the mining, garments and electronics sectors” (“Riesgos de violencia y acoso de género: respuestas sindicales en los sectores minero, textil y electrónico”). IndustriALL y FriedrichEbert-Stiftung.
Porobić, Nela. 2023. “Commodifying War: The Political Economy of Disaster Capitalism in Ukraine and Beyond” (“La mercantilización de la guerra: la economía política del capitalismo de desastres en Ucrania y otros lugares”). WILPF.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2008. “Crisis Prevention and Recovery Report 2008: Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity” (“Informe sobre prevención de crisis y recuperación 2008: Recuperación económica después de un conflicto: cómo potenciar el ingenio local”).
Puechguirbal, Nadine. 2012. “The Cost of Ignoring Gender in Conflict and PostConflict Situations: A Feminist Perspective” (“El costo de ignorar el género en situaciones de conflicto y posconflicto: una perspectiva feminista”). Amsterdam Law Forum 4 (1): 4–19.
Radley, Ben. 2023. “Disrupted Development in the Congo: The Fragile Foundations of the African Mining Consensus” (“Desarrollo perturbado en el Congo: los frágiles cimientos del consenso minero africano”). Oxford: Oxford University Press.
Rodriguez, Leah. 2019. “Women Factory Workers in Vietnam Face High Levels of Sexual Abuse: Report” (“Las trabajadoras de fábricas de Vietnam se enfrentan a altos niveles de abuso sexual, según un informe”). Global Citizen, 8 de abril de 2019.
Shaikh, Anwar. 2007. “Globalization and the Myths of Free Trade” (“La globalización y los mitos del libre comercio”). Nueva York: Routledge.
Sibeko, Buki. 2022. “A feminist approach to debt” (“Una aproximación feminista a la deuda”). Nawi–Afrifem Macroeconomics Collective and African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD).
Terborgh, Andrew. 2003. “The Post-War Rise of World Trade: Does the Bretton Woods System Deserve Credit?” (“El auge del comercio mundial después de la guerra: ¿merece crédito el sistema de Bretton Woods?”). Working Paper No. 78/03 del Departamento de Historia Económica, London School of Economics.
Tett, Gillian. 2022. “The Marshall Plan is No Longer Niche History” (“El Plan Marshall ya no es historia de nicho”). Financial Times, 27 April 2022.
True, Jacqui y Barbro Svedberg. 2019. ‘WPS and International Financial Institutions” (“MPS y las instituciones financieras internacionales”). En The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security, por Jacqui True y Barbro Svedberg, editado por Sara E. Davies y Jacqui True, 335–350. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190638276.013.34.
Turner, Nicholas, Obijiofor Aginam y Vesselin Popovski. 2008. “Post-Conflict Countries and Foreign Investment” (“Los países en posconflicto y la inversión extranjera”). Policy Brief No. 8, Universidad de las Naciones Unidas.
Villaroman, Noel. 2010. “The Need for Debt Relief: How Debt Servicing Leads to Violations of State Obligations under the ICESCR” (“La necesidad de alivio de la deuda: cómo el servicio de la deuda conduce a violaciones de las obligaciones estatales en virtud del PIDESC”). Human Rights Brief 17 (3): 2–9.
Weidmann, Nils B. 2015. “On the Accuracy of Media-Based Conflict Event Data” (“Sobre la precisión de los datos de los medios de comunicación sobre los acontecimientos conflictivos”). Journal of Conflict Resolution 59 (6): 1129–1149. https://doi.org/10.1177/0022002714530431.
Woodward, Susan L. 2013. “The IFIs and post-conflict political economy” (“Las IFI y la economía política posconflicto”). En Political Economy of Statebuilding: Power after Peace, editado por Mats R. Berdal, 140–157. Abingdon: Routledge.
Zhang, Sheldon, Kyle Vincent, Meredith Dank, Katrina Cole, Cameron Burke, Andrea Hughes, Cù Chí Lợi, Lan Nguyen, Tien Nguyen y Shannon Stewart. 2021. “Prevalence of Forced Labor in Vietnam’s Apparel Industry” (“Prevalencia del trabajo forzoso en la industria textil de Vietnam”). Global Fund to End Modern Slavery.
Producido por Regions Refocus en colaboración con Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) y Nawi–Afrifem Macroeconomics Collective (Nawi).
Redactado por Senani Dehigolla (Regions Refocus), Erica Levenson (Regions Refocus), Anita Nayar (Regions Refocus), Nela Porobić (WILPF), y Fatimah Kelleher (Nawi–Afrifem Macroeconomics Collective).
Republicado por Developing Economics.